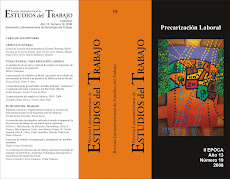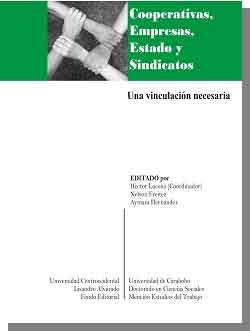Los Estudios del Trabajo refieren a una temática que abarca casi todas las disciplinas. Por tanto, los fenómenos que le ocupan son mejor abordados cuando se adoptan perspectivas que las trasciendan. Es cierto que algunas disciplinas son percibidas popularmente como las más vinculadas con este campo, pero en la medida que auscultamos el problema, se apreciará que el Trabajo cruza transversalmente toda la vida social, económica y política de las sociedades y las naciones. Lo que implica que sus diversas dimensiones no son capturadas por una determinada disciplina. Hay que privilegiar el fenómeno y reconocer su complejidad, para que nuestras contribuciones tengan un mayor sentido.
En primer lugar el elemento central del trabajo es la gente. Los que trabajan. La historia de la humanidad es la historia del trabajo. La necesidad de subsistencia lleva al ser humano a trabajar. Inmediatamente nos topamos con el hecho de que el trabajo además de proveer para la subsistencia de quién lo ejecuta, es creador de los productos y servicios necesarios para el funcionamiento y sustento de las familias y de la sociedad en general, es decir satisfacer las necesidades y producir la riqueza para mejorar las capacidades productivas.
Lo anterior nos lleva a asociar el trabajo con el bienestar y el poder. Es justamente por esto que alrededor del trabajo, se tejen y construyen los modelos de sociedad hacia donde se dirigen las formulaciones políticas e ideológicas. Ellas van desde aquellas que consideran que la riqueza viene y es explicada por el trabajo, hasta aquella que sostiene que es más bien por el mercado. En el medio, se observan múltiples propuestas y experiencias.
También desde hace décadas se observa un debate sobre “el fin del trabajo”. Que tiene una cara positiva, pero también negativas. Veamos la primera. Es la que sostiene que están dadas las condiciones para la expansión de las actividades no mercantiles, que permitan la realización personal en ámbitos y actividades voluntarias y de crecimiento personal; y que es posible asegurar a todas las personas de un ingreso de existencia, o de ciudadanía como también se les llama. Estos costos son financiados por los excedentes de una economía eficiente y productiva. Un poco más analizada esta explicación deriva del incremento de la producción por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, aplicadas a la producción, que determina una menor demanda de fuerza de trabajo, y por tanto socialmente es necesario dar respuestas a quienes no consiguen cabida en el mercado laboral.
En un caso como el venezolano, que orienta recursos y asignaciones en el marco de políticas sociales a un grupo numerosos de personas sin vinculación laboral, y que por otra lado hay un incipiente debate para brindar pensión a todas las personas independientemente de cotizaciones y del tipo de trabajo que haya realizado en su vida laboral, son expresiones que guardan alguna semejanza con lo expuesto en el párrafo anterior. Hay que debatir los usos que se dan a los ingresos que administra el Estado, para que cumplir con nuevos compromisos, no signifique dejar de cumplir con otros compromisos laborales que vienen de atrás. Esto no es nada secundario, en un escenario de poca rendición de cuentas, y de ejercicio de responsalidades públicas a través de instituciones y regulaciones no construidas por la vía del consenso.
La cara negativa del “fin del Trabajo” es la situación de no acceder al mercado laboral, de salir de el y no poder reinsertarse, o de no haberse incorporado nunca a lo largo de la vida en edad laboral, los llamados ininsertables o inempleables. Para quienes las opciones iniciales son en una vision positiva acciones como el emprendimiento, pero un tanto menos entusiasta la informalidad sobrevivencial, y finalmente actividades que rayan en lo delincuencial e ilícito.
Pensamos y consideramos que estos debates están presentes en todo el orbe, si bien predominan en los ámbitos académicos, es importante asumirlos y llevarlos más allá, porque permite formularse preguntas e intentar respuestas, tomando en cuenta las realidades concretas de nuestra sociedad. Por supuesto, así como lo evidencia la literatura sobre los Estudios del Trabajo, no existen posturas únicas en los asuntos comprendidos en este amplio campo, la diversidad es una de sus características, lo importante es estudiarlas, comprenderlas, compararlas, e integrarlas a las diversas disciplinas que estudian lo social, económico y político, porque siempre estará presente el Trabajo.
sábado, 26 de febrero de 2011
domingo, 20 de febrero de 2011
DEFINICIONES EN LA CTV
La Confederación de Trabajadores de Venezuela –CTV- vive una situación interna que le plantea tener que tomar decisiones que definan su propia existencia y continuidad. Por ello es importante plantear algunos elementos vinculados con su origen y trayectoria, que parece conveniente recordar, para tenerlos presente en el proceso de discusión que viene ocurriendo en torno a su futuro. Además entendiendo que la discusión sobre el futuro de esta central no deja de tener importancia y repercusión más allá de ella misma. El análisis de una organización, cualquiera sea, pasa por mirar y profundizar sus errores y aciertos.
En primer lugar, recordemos que se trata de una historia que efectivamente nace hace setenta y cuatro años, diciembre de 1936, lo que demanda amplitud para su análisis. En el país no se tienen muchas organizaciones sociales de tal edad. Su nacimiento fue desde la oposición, no contó con respaldo ni la venia gubernamental, que mas bien era de postura abiertamente anti sindical. Por su parte, los partidos políticos de izquierda, aliados naturales de este proceso, vivían una etapa de construcción al igual que esta naciente Confederación Venezolana de Trabajadores –CVT, como se llamó al inicio. El nombre actual fue tomado en el II Congreso de 1947.
Un segundo elemento a recordar es que se trata de una fundación a partir de organizaciones de base, de primer grado. Noventa organizaciones, representadas por más de doscientos delegados, que respondían a ciento cincuenta mil afiliados. No estaba mal para un momento fundacional del sindicalismo en un país que contaba con tres millones trescientos mil habitantes.
Las posturas antisindicales del gobierno fueron más poderosas que la capacidad de desenvolvimiento de esta organización y a los pocos meses fue reprimida. Hay que destacar que no obstante la celebración de su congreso fundacional, esta organización no llegó a legalizarse, pero obviamente los datos aportados recogen su legitimidad.
Entre 1937 y 1946, la central se desenvolvió limitadamente en una primera etapa por las restricciones antisindicales del período lopecista, y luego en los años de la II Guerra Mundial – 1940 en adelante, período medinista- , medidas de emergencia tanto locales como internacionales influyeron para que el movimiento se desenvolviera con moderaciones en sus planteamientos y demandas.
Al fin su segundo congreso lo celebra en noviembre de 1947, once años después del primero. Para entonces, la central recibe apoyo gubernamental, y su fracción mayoritaria mantiene nexos directos con el partido gobernante. La situación sindical no era unitaria, fuerte pugnacidad entre las dos corrientes sindicales mayoritarias le dieron a este congreso la hegemonía de la fuerza política gobernante. Un año después, vuelve a experimentar un nueva etapa de restricciones, y luego de confrontaciones abiertas con el nuevo régimen es ilegalizada, sus fondos y sus bienes embargados y confiscados, expulsión y confinamiento de sus dirigentes. El grado de represión impuso hasta la necesidad de contar con permisos del Ministerio del Trabajo para realizar una Asamblea Sindical, las cuales eran vigiladas por policías y funcionarios de inspección. Se abre una etapa de clandestinidad, que duró hasta enero de 1958.
Importa destacar que en el lapso autoritario, el gobierno aprovecho luego de la represión para organizar su propio movimiento sindical. El órgano para tal fin era el Ministerio del Trabajo, promoviendo y favoreciendo la organización de los sindicatos independientes, agrupados en el Movimiento Obrero Sindical Independiente –Mosin-, dando lugar a la celebración del congreso fundacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de Venezuela. Esta central murió con el régimen.
Al derrocamiento de la dictadura contribuyeron actividades de protesta sindical, sin embargo no se considera que fueron los factores determinantes, la erosión había hecho mella en sus estructuras. Por tanto, tocaba reiniciar una etapa de reconstrucción, lo cual empezó con intensas movilizaciones y acciones unitarias en 1958. Con el derrocamiento de la dictadura, el movimiento entra en una nueva etapa de activa movilización y crecimiento, pero persistiendo la división ya evidenciada desde la década del cuarenta.
La celebración del III congreso en 1959, muestra en estos primeros veinte años de la CTV su momento de mayor unidad entre las distintas fuerzas sindicales, fue un congreso refundacional y pluralista. Pero esta unidad duró poco. La división interna de Acción Democrática, cambió la correlación de fuerzas en el seno de la CTV, y la pugnacidad política no permitió la continuidad de esta experiencia unitaria.
Aún hay mucho que rememorar de la CTV, apenas se señalan algunos elementos de sus primeras dos décadas. Sirvan ellos para integrarlos al análisis que conduzca a considerar procesos de refundación del movimiento sindical. Hay quienes señalan que debe rescatarse la CTV, con nuevos valores, principios, conceptos y prácticas; por otro lado, también hay quienes consideran que la gestión de la central la ha hipotecado y ello obstaculiza su renacer.
En primer lugar, recordemos que se trata de una historia que efectivamente nace hace setenta y cuatro años, diciembre de 1936, lo que demanda amplitud para su análisis. En el país no se tienen muchas organizaciones sociales de tal edad. Su nacimiento fue desde la oposición, no contó con respaldo ni la venia gubernamental, que mas bien era de postura abiertamente anti sindical. Por su parte, los partidos políticos de izquierda, aliados naturales de este proceso, vivían una etapa de construcción al igual que esta naciente Confederación Venezolana de Trabajadores –CVT, como se llamó al inicio. El nombre actual fue tomado en el II Congreso de 1947.
Un segundo elemento a recordar es que se trata de una fundación a partir de organizaciones de base, de primer grado. Noventa organizaciones, representadas por más de doscientos delegados, que respondían a ciento cincuenta mil afiliados. No estaba mal para un momento fundacional del sindicalismo en un país que contaba con tres millones trescientos mil habitantes.
Las posturas antisindicales del gobierno fueron más poderosas que la capacidad de desenvolvimiento de esta organización y a los pocos meses fue reprimida. Hay que destacar que no obstante la celebración de su congreso fundacional, esta organización no llegó a legalizarse, pero obviamente los datos aportados recogen su legitimidad.
Entre 1937 y 1946, la central se desenvolvió limitadamente en una primera etapa por las restricciones antisindicales del período lopecista, y luego en los años de la II Guerra Mundial – 1940 en adelante, período medinista- , medidas de emergencia tanto locales como internacionales influyeron para que el movimiento se desenvolviera con moderaciones en sus planteamientos y demandas.
Al fin su segundo congreso lo celebra en noviembre de 1947, once años después del primero. Para entonces, la central recibe apoyo gubernamental, y su fracción mayoritaria mantiene nexos directos con el partido gobernante. La situación sindical no era unitaria, fuerte pugnacidad entre las dos corrientes sindicales mayoritarias le dieron a este congreso la hegemonía de la fuerza política gobernante. Un año después, vuelve a experimentar un nueva etapa de restricciones, y luego de confrontaciones abiertas con el nuevo régimen es ilegalizada, sus fondos y sus bienes embargados y confiscados, expulsión y confinamiento de sus dirigentes. El grado de represión impuso hasta la necesidad de contar con permisos del Ministerio del Trabajo para realizar una Asamblea Sindical, las cuales eran vigiladas por policías y funcionarios de inspección. Se abre una etapa de clandestinidad, que duró hasta enero de 1958.
Importa destacar que en el lapso autoritario, el gobierno aprovecho luego de la represión para organizar su propio movimiento sindical. El órgano para tal fin era el Ministerio del Trabajo, promoviendo y favoreciendo la organización de los sindicatos independientes, agrupados en el Movimiento Obrero Sindical Independiente –Mosin-, dando lugar a la celebración del congreso fundacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de Venezuela. Esta central murió con el régimen.
Al derrocamiento de la dictadura contribuyeron actividades de protesta sindical, sin embargo no se considera que fueron los factores determinantes, la erosión había hecho mella en sus estructuras. Por tanto, tocaba reiniciar una etapa de reconstrucción, lo cual empezó con intensas movilizaciones y acciones unitarias en 1958. Con el derrocamiento de la dictadura, el movimiento entra en una nueva etapa de activa movilización y crecimiento, pero persistiendo la división ya evidenciada desde la década del cuarenta.
La celebración del III congreso en 1959, muestra en estos primeros veinte años de la CTV su momento de mayor unidad entre las distintas fuerzas sindicales, fue un congreso refundacional y pluralista. Pero esta unidad duró poco. La división interna de Acción Democrática, cambió la correlación de fuerzas en el seno de la CTV, y la pugnacidad política no permitió la continuidad de esta experiencia unitaria.
Aún hay mucho que rememorar de la CTV, apenas se señalan algunos elementos de sus primeras dos décadas. Sirvan ellos para integrarlos al análisis que conduzca a considerar procesos de refundación del movimiento sindical. Hay quienes señalan que debe rescatarse la CTV, con nuevos valores, principios, conceptos y prácticas; por otro lado, también hay quienes consideran que la gestión de la central la ha hipotecado y ello obstaculiza su renacer.
domingo, 13 de febrero de 2011
LEGALIDAD, LEGITIMACION Y REFUNDACION DEL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES
La grave crisis que experimenta el movimiento de los trabajadores empieza a dar lugar a necesarias reflexiones que apuntan a procesos de legitimación, aunque deseable y necesario sería un proceso más profundo como el de una refundación. Conviene distinguir entre legitimación y legalización. Este último refiere a la tramitación burocrática requerida según las regulaciones establecidos en la institucionalidad vigente; en tanto la legitimación privilegia para las organizaciones de masas, el someterse al escrutinio e interpelación por parte de los representados en condiciones llanas y democráticas.
Nuestro sistema laboral se ha caracterizado más por lo legal que por lo legítimo. Por ello es frecuente observar organizaciones e instituciones legales pero no legítimas. Se llenaron los requisitos legales, o pareciera ser así, y cuentan con la venia del poder establecido o del establishment. Además este poder va creando instituciones, procedimientos discriminadores, que va divorciando la legalidad de la legitimidad.
En esta perspectiva véanse dos casos. Someter las elecciones sindicales al intervencionismo del CNE es legal, pero ilegitimo, un poder externo, construido y dirigido al margen de las organizaciones sindicales, determina la legalidad. Otro caso es la creación de los consejos de trabajadores, incluida en propuesta de reforma constitucional sometida a referéndum –dic. 2007-, la cual no fue aprobada. Además la legislatura que concluyó en diciembre del 2010, eludió el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que suponía abordar estos consejos. Finalmente se incluyó esta figura por un atajo, en la Ley Orgánica del Poder Popular – art 8-. Otro caso de legalidad pero sin legitimidad, aún más notorio al asumirlo una Asamblea Nacional de salida y de composición política diferente al país del momento, otorgándole incluso el carácter de ley orgánica, un tema no debatido con los actores directamente vinculados como son las organizaciones de los trabajadores, y que les crea otra subordinación burocrática al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana.
La refundación implica renacer, por tanto una profunda revisión que se traduce en nuevos conceptos, valores y prácticas que han de estar presente en su devenir futuro. Recoger lo mejor de su pasado, desechar aquello que le ha subordinado a los gobiernos, a patronos y partidos políticos, restándole autonomía y un perfil propio, perdiendo influencia en diversos segmentos laborales, que son su base natural y propia. Reconocer los cambios acaecidos en la composición de la fuerza de trabajo, en las formas y maneras de organización de las actividades productivas, en las alianzas necesarias y construir un perfil político propio.
El actual período 1999-2011 ha sido difícil para el movimiento sindical. Un proceso de transición en donde se ha venido instalando una nueva institucionalidad que desconfía del movimiento sindical, y que dirige sus preferencias al fomento y estimulo de organizaciones basadas en el territorio y las comunidades, y no en función del trabajo y la producción. Determinando inevitablemente, que el poder establecido fomenta políticas que empoderan a otros actores sociales y políticos, contribuyendo a la fragmentación de los sectores trabajadores.
Por otro lado desde la oposición, el liderazgo sindical puso en práctica estrategias en donde salió derrotado, por reproducir estilos que venían desde un prolongado período caracterizado por la subordinación a partidos políticos, por la vía de dirigentes con prácticas predominantemente burocráticas, que hacían depender el ejercicio sindical de la tutela estatal.
El problema que se hereda de estas situaciones, es que el movimiento de los trabajadores ha quedado en situación de orfandad ante los enormes desafíos que se le presentan. En los temas centrales de la acción sindical el balance es negativo, sea en salarios, empleos, convenios colectivos, derechos humanos, y ahora un fenómeno extremo de violencia laboral.
En este panorama se aprecian propuestas que ojalá fueran al menos de legitimación, como el nuevo anuncio de la Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores (proyecto de central oficialista), de llevar a cabo congreso fundacional, invocando a la UNT, que finalmente no lo pudo concretar, a pesar de varios esfuerzos por organizar su congreso constitutivo. Devino en una organización legal pero no legitima.
Por otro lado, la CTV anuncia proceso para ir a elecciones ¿legalidad o legitimación? Se verá. Otras organizaciones y corrientes sindicales, también han empezado a aglutinarse en el Movimiento de Solidaridad Laboral y el Frente por la Defensa del Empleo, del Salario y del Sindicato. Recién hicieron su primera marcha dirigida a mostrar consignas y propósitos. La legitimidad será una de sus metas.
Evidentemente hay nuevas realidades para quienes tienen una trayectoria de activismo en este campo, y por supuesto para quienes emergen en esta coyuntura. La redefinición de cuales prioridades ha de establecerse, de las adecuaciones estructurales que necesita el movimiento para adaptarse a las nuevas realidades en que le toca actuar, son tareas y discusiones necesarias. Esto demanda un intenso trabajo de Educación Política, dado el hecho de la despolitización de muchos años, y luego la subordinación a un proyecto que no otorga relevancia al movimiento de los trabajadores.
Nuestro sistema laboral se ha caracterizado más por lo legal que por lo legítimo. Por ello es frecuente observar organizaciones e instituciones legales pero no legítimas. Se llenaron los requisitos legales, o pareciera ser así, y cuentan con la venia del poder establecido o del establishment. Además este poder va creando instituciones, procedimientos discriminadores, que va divorciando la legalidad de la legitimidad.
En esta perspectiva véanse dos casos. Someter las elecciones sindicales al intervencionismo del CNE es legal, pero ilegitimo, un poder externo, construido y dirigido al margen de las organizaciones sindicales, determina la legalidad. Otro caso es la creación de los consejos de trabajadores, incluida en propuesta de reforma constitucional sometida a referéndum –dic. 2007-, la cual no fue aprobada. Además la legislatura que concluyó en diciembre del 2010, eludió el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que suponía abordar estos consejos. Finalmente se incluyó esta figura por un atajo, en la Ley Orgánica del Poder Popular – art 8-. Otro caso de legalidad pero sin legitimidad, aún más notorio al asumirlo una Asamblea Nacional de salida y de composición política diferente al país del momento, otorgándole incluso el carácter de ley orgánica, un tema no debatido con los actores directamente vinculados como son las organizaciones de los trabajadores, y que les crea otra subordinación burocrática al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana.
La refundación implica renacer, por tanto una profunda revisión que se traduce en nuevos conceptos, valores y prácticas que han de estar presente en su devenir futuro. Recoger lo mejor de su pasado, desechar aquello que le ha subordinado a los gobiernos, a patronos y partidos políticos, restándole autonomía y un perfil propio, perdiendo influencia en diversos segmentos laborales, que son su base natural y propia. Reconocer los cambios acaecidos en la composición de la fuerza de trabajo, en las formas y maneras de organización de las actividades productivas, en las alianzas necesarias y construir un perfil político propio.
El actual período 1999-2011 ha sido difícil para el movimiento sindical. Un proceso de transición en donde se ha venido instalando una nueva institucionalidad que desconfía del movimiento sindical, y que dirige sus preferencias al fomento y estimulo de organizaciones basadas en el territorio y las comunidades, y no en función del trabajo y la producción. Determinando inevitablemente, que el poder establecido fomenta políticas que empoderan a otros actores sociales y políticos, contribuyendo a la fragmentación de los sectores trabajadores.
Por otro lado desde la oposición, el liderazgo sindical puso en práctica estrategias en donde salió derrotado, por reproducir estilos que venían desde un prolongado período caracterizado por la subordinación a partidos políticos, por la vía de dirigentes con prácticas predominantemente burocráticas, que hacían depender el ejercicio sindical de la tutela estatal.
El problema que se hereda de estas situaciones, es que el movimiento de los trabajadores ha quedado en situación de orfandad ante los enormes desafíos que se le presentan. En los temas centrales de la acción sindical el balance es negativo, sea en salarios, empleos, convenios colectivos, derechos humanos, y ahora un fenómeno extremo de violencia laboral.
En este panorama se aprecian propuestas que ojalá fueran al menos de legitimación, como el nuevo anuncio de la Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores (proyecto de central oficialista), de llevar a cabo congreso fundacional, invocando a la UNT, que finalmente no lo pudo concretar, a pesar de varios esfuerzos por organizar su congreso constitutivo. Devino en una organización legal pero no legitima.
Por otro lado, la CTV anuncia proceso para ir a elecciones ¿legalidad o legitimación? Se verá. Otras organizaciones y corrientes sindicales, también han empezado a aglutinarse en el Movimiento de Solidaridad Laboral y el Frente por la Defensa del Empleo, del Salario y del Sindicato. Recién hicieron su primera marcha dirigida a mostrar consignas y propósitos. La legitimidad será una de sus metas.
Evidentemente hay nuevas realidades para quienes tienen una trayectoria de activismo en este campo, y por supuesto para quienes emergen en esta coyuntura. La redefinición de cuales prioridades ha de establecerse, de las adecuaciones estructurales que necesita el movimiento para adaptarse a las nuevas realidades en que le toca actuar, son tareas y discusiones necesarias. Esto demanda un intenso trabajo de Educación Política, dado el hecho de la despolitización de muchos años, y luego la subordinación a un proyecto que no otorga relevancia al movimiento de los trabajadores.
domingo, 6 de febrero de 2011
ACUERDOS O IMPOSICION EN LO LABORAL
El centro de interés de las Relaciones de Trabajo es el estudio y el análisis de la convivencia de los actores que representan al capital y al trabajo en los ámbitos productivos. La actividad productiva demanda capital y trabajo para su ejecución. Con el primero se alude a la propiedad. Los bienes, las instalaciones, los equipos, las marcas, los registros, pertenecen a alguien. Puede ser una persona natural o jurídica, una familia, un colectivo de propietarios ausentes o presentes, el Estado, sea en su expresión nacional o local, o cualquiera combinación de los anteriores. En todo caso hay responsables, hay dolientes, hay a quién rendir cuenta. Un tanto aparte, porque requiere un análisis específico, se tiene a la Propiedad Social, sobre la cual hemos prestado atención en varias oportunidades en esta misma columna.
Con el trabajo, las opciones a tener presente corresponden a las categorías que conforman la fuerza de trabajo. Se tiene en primer lugar a los segmentos que suelen ser los mayoritarios, que son los trabajadores directos, los que realizan las actividades operativas básicas de la empresa, y por otro lado, no menos importante, los trabajadores indirectos, que prestan apoyo a la actividad de los primeros. En este último se ubican los profesionales, técnicos, administrativos. Finalmente hay una capa gerencial, que normalmente representa a los propietarios, pero que también desarrolla aspiraciones e intereses propios. Los dos segmentos previos desarrollan determinada capacidad de organizarse gremialmente, pero no pasa así con el tercero.
En la fuerza de trabajo no hay que dejar de tener presente aquellos segmentos llamados los tercerizados. Se trata de trabajadores que en muchos casos fueron de la nómina de la empresa central, y luego transferidos a un tercero, normalmente otra empresa de menor tamaño o con un grado de especialización en la actividad que realiza. También la denominación de tercerizado, proviene de los ámbitos manufactureros, es decir el sector secundario, que siguiendo un esquema determinado de competitividad, lleva a expulsar trabajadores de la nómina de esas empresas del secundario, para que sean absorbidos por empresas del sector servicios o terciario, lo que también da sentido a la denominación en cuestión.
El objetivo de lograr condiciones adecuadas para la convivencia productiva entre capital y trabajo no es nada sencillo. Los intereses de uno y de otro no son siempre coincidentes y la armonización no es natural. Alcanzar el punto de equilibrio para que el desarrollo productivo se produzca en condiciones de satisfacción para ambas partes, ya que brinde los resultados que den rentabilidad al capital y calidad de vida al trabajo es un asunto bien serio y nada sencillo. Indispensable agregar que también hay que dar satisfacción a los destinatarios (clientes, usuarios, consumidores) de estos bienes y servicios, tanto en cantidad, calidad y oportunidad. Ello se complementa con la intervención estatal que promueve políticas de desarrollo económico y social, que vigila y media para facilitar el funcionamiento de este complejo engranaje.
La reflexión anterior es oportuna porque se observan dificultades crecientes en el funcionamiento de este campo. Para las Relaciones de Trabajo son esenciales los acuerdos. Se admite que los acuerdos no son inmutables. Es decir, los que se construyen en una etapa dada, no necesariamente son válidos para un lapso indefinido. Los actores y los contenidos logrados en dichos acuerdos, han de dar respuesta a las personas, al desarrollo productivo y a la sociedad. Para ello han de establecerse mecanismos de funcionamiento y evaluación. También es importante tener presente que los acuerdos no tienen que ser formales, con documentos firmados y sellados para todos los asuntos. Lo que importa es reconocer al otro, admitir su legitimidad y representatividad. Contrario a los acuerdos existe la imposición, con las consecuencias de rechazo y conflictividad que ello trae, amén de la falta de logros en el ámbito productivo, que es como decir calidad de vida de la sociedad en general.
A propósito del interés de nuestro país en ingresar al Mercosur, que se ha tornado complicado y largo, vale mencionar que los tres miembros más desarrollados como son Brasil, Argentina y Uruguay, en ellos funciona lo que hemos señalado, el reconocimiento y los acuerdos entre los actores fundamentales del capital y del trabajo. Si bien estos países han tenido etapas de fracturas y autoritarismo, en donde el reconocimiento, particularmente de las organizaciones de los trabajadores fue ignorado, desde la vuelta a la democracia una característica es la fluidez entre las organizaciones representativas y el desenvolvimiento del país, con mejoras sustanciales en la calidad de la vida y de las metas productivas.
Con el trabajo, las opciones a tener presente corresponden a las categorías que conforman la fuerza de trabajo. Se tiene en primer lugar a los segmentos que suelen ser los mayoritarios, que son los trabajadores directos, los que realizan las actividades operativas básicas de la empresa, y por otro lado, no menos importante, los trabajadores indirectos, que prestan apoyo a la actividad de los primeros. En este último se ubican los profesionales, técnicos, administrativos. Finalmente hay una capa gerencial, que normalmente representa a los propietarios, pero que también desarrolla aspiraciones e intereses propios. Los dos segmentos previos desarrollan determinada capacidad de organizarse gremialmente, pero no pasa así con el tercero.
En la fuerza de trabajo no hay que dejar de tener presente aquellos segmentos llamados los tercerizados. Se trata de trabajadores que en muchos casos fueron de la nómina de la empresa central, y luego transferidos a un tercero, normalmente otra empresa de menor tamaño o con un grado de especialización en la actividad que realiza. También la denominación de tercerizado, proviene de los ámbitos manufactureros, es decir el sector secundario, que siguiendo un esquema determinado de competitividad, lleva a expulsar trabajadores de la nómina de esas empresas del secundario, para que sean absorbidos por empresas del sector servicios o terciario, lo que también da sentido a la denominación en cuestión.
El objetivo de lograr condiciones adecuadas para la convivencia productiva entre capital y trabajo no es nada sencillo. Los intereses de uno y de otro no son siempre coincidentes y la armonización no es natural. Alcanzar el punto de equilibrio para que el desarrollo productivo se produzca en condiciones de satisfacción para ambas partes, ya que brinde los resultados que den rentabilidad al capital y calidad de vida al trabajo es un asunto bien serio y nada sencillo. Indispensable agregar que también hay que dar satisfacción a los destinatarios (clientes, usuarios, consumidores) de estos bienes y servicios, tanto en cantidad, calidad y oportunidad. Ello se complementa con la intervención estatal que promueve políticas de desarrollo económico y social, que vigila y media para facilitar el funcionamiento de este complejo engranaje.
La reflexión anterior es oportuna porque se observan dificultades crecientes en el funcionamiento de este campo. Para las Relaciones de Trabajo son esenciales los acuerdos. Se admite que los acuerdos no son inmutables. Es decir, los que se construyen en una etapa dada, no necesariamente son válidos para un lapso indefinido. Los actores y los contenidos logrados en dichos acuerdos, han de dar respuesta a las personas, al desarrollo productivo y a la sociedad. Para ello han de establecerse mecanismos de funcionamiento y evaluación. También es importante tener presente que los acuerdos no tienen que ser formales, con documentos firmados y sellados para todos los asuntos. Lo que importa es reconocer al otro, admitir su legitimidad y representatividad. Contrario a los acuerdos existe la imposición, con las consecuencias de rechazo y conflictividad que ello trae, amén de la falta de logros en el ámbito productivo, que es como decir calidad de vida de la sociedad en general.
A propósito del interés de nuestro país en ingresar al Mercosur, que se ha tornado complicado y largo, vale mencionar que los tres miembros más desarrollados como son Brasil, Argentina y Uruguay, en ellos funciona lo que hemos señalado, el reconocimiento y los acuerdos entre los actores fundamentales del capital y del trabajo. Si bien estos países han tenido etapas de fracturas y autoritarismo, en donde el reconocimiento, particularmente de las organizaciones de los trabajadores fue ignorado, desde la vuelta a la democracia una característica es la fluidez entre las organizaciones representativas y el desenvolvimiento del país, con mejoras sustanciales en la calidad de la vida y de las metas productivas.
domingo, 30 de enero de 2011
DELEGADOS DE PREVENCION: FOMENTO Y FRENO
Una de las características de la política laboral en los últimos años, ha sido la puesta en práctica de mecanismos que fragmentan a los colectivos laborales. En esta ocasión se aborda una de las aristas de la variada constelación de procesos fragmentadores: los Delegados de Prevención y de los Comités de Salud y Seguridad Laboral –CSSL- o Comités de Higiene y Seguridad Industrial. La reforma de 2005, dio impulso a esta nueva forma de representación de los trabajadores. El art. 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, y Medio Ambiente del Trabajo –Lopcymat- “Los Delegados y Delegadas de Prevención son representantes de los trabajadores y las trabajadoras en la promoción y defensa de la seguridad y salud en el trabajo...”.
Un primer elemento a destacar es que su fomento proviene de la política laboral, y no del desarrollo autónomo del movimiento de los trabajadores. Cierto que desde la primera se pueden fomentar políticas que contribuyan al desarrollo del segundo. No se juzga negativamente que por ser una política promovida desde el Estado, ella tenga efectos negativos en el movimiento de los trabajadores. El problema que se destaca es el carácter fragmentador de políticas disociadas de este movimiento. Interesante sería si desde el movimiento se produce una articulación con las políticas públicas para el fomento de determinado propósito.
Los Delegados de Prevención han sido objeto de una privilegiada atención por parte del Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laboral –Inpsasel-, dependiente del Minpptss. Se encarga de sus procesos de formación, capacitación y coordinación. La Memoria del Minpptss (2009) reporta que en tan sólo cuatro años se habían organizado 35.621 CSSL y 111.584 Delegados que recibieron formación y acreditación.
La formación tiene componentes técnicos, políticos e ideológicos. Se señala que predominan ampliamente estos últimos. Delegados de Prevención lo admiten “José Fermín, delegado de Orinoco Iron, defendió el plan de formación que ha llevado Inpsasel que -aunque tiene un alto componente político- ha logrado crear una formación integral de los empleados” (El Correo del Caroní, 15-12-09). Por otro lado, en investigaciones sobre la inspección se ha determinado que en un 95 % la inspección se dirige hacia las empresas privadas, soslayando al sector público en donde labora el 20% de la población laboral. También se ha señalado que "Los comités funcionan como consejos de trabajadores que vigilan políticamente a sus compañeros de trabajo y a los patronos" -Pablo Castro, El Nacional, 2-10-08, p.8-
El intervencionismo del Ejecutivo en la actividad de los Delegados y los Comités mencionados, se manifiesta a partir de su propia constitución, que puede partir del Inspsasel, “por medio de sus funcionarios o funcionarias, y los Inspectores, o Inspectoras y Supervisores o Supervisoras del Trabajo quienes podrán convocar a las partes a realizar las actuaciones necesarias para su constitución” –art 49 Lopcymat-. Además la obligación de presentar “Plan de Trabajo” e informes periódicos de sus actividades - Art 46-.
El segundo elemento a destacar es el amplio contenido de las actividades realizadas por los Delegados de Prevención; la legislación le otorga facultades que incluyen condiciones y medio ambiente de trabajo, tiempo de trabajo, los programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre y descanso. Areas de acción propias de los sindicatos, sobre las cuales históricamente han acumulado un patrimonio de conquistas.
El papel del Delegado de Prevención en el proceso productivo va más allá del poder sindical, incluso tienen facultades en dar autorización y promover la paralización del trabajo, ya que dan el visto bueno a los trabajadores cuando ejerzan su derecho a rehusarse a trabajar, alejarse de una condición insegura o interrumpir una tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y salud laboral -numeral 5 art. 53 Lopcymat-.
Un elemento a favor de la representación, es que los Delegados tienen presencia independientemente de la existencia de sindicatos o del tamaño de la empresa, por tanto en numerosos casos su presencia viene a jugar un papel sindical, especialmente en las pequeñas empresas sin sindicato. Se exige que en empresas de “Hasta diez (10) trabajadores… un delegado de prevención”. Pero también en donde los hay, frecuentemente se producen roces y solapamientos entre una y otra organización.
Está pendiente profundizar en los impactos de esta figura representativa. A quién ha servido más ¿a los trabajadores, a pesar de la fragmentación? ¿a quienes se inclinan por la confrontación con el sector privado? Su accionar en el sector público ha sido más comedido, y a pesar de la alta morbilidad y accidentabilidad en su seno, apenas empiezan los Delegados a actuar, se levantan oposiciones que contradictoriamente limitan su papel, a pesar de su fomento oficial.
Un primer elemento a destacar es que su fomento proviene de la política laboral, y no del desarrollo autónomo del movimiento de los trabajadores. Cierto que desde la primera se pueden fomentar políticas que contribuyan al desarrollo del segundo. No se juzga negativamente que por ser una política promovida desde el Estado, ella tenga efectos negativos en el movimiento de los trabajadores. El problema que se destaca es el carácter fragmentador de políticas disociadas de este movimiento. Interesante sería si desde el movimiento se produce una articulación con las políticas públicas para el fomento de determinado propósito.
Los Delegados de Prevención han sido objeto de una privilegiada atención por parte del Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laboral –Inpsasel-, dependiente del Minpptss. Se encarga de sus procesos de formación, capacitación y coordinación. La Memoria del Minpptss (2009) reporta que en tan sólo cuatro años se habían organizado 35.621 CSSL y 111.584 Delegados que recibieron formación y acreditación.
La formación tiene componentes técnicos, políticos e ideológicos. Se señala que predominan ampliamente estos últimos. Delegados de Prevención lo admiten “José Fermín, delegado de Orinoco Iron, defendió el plan de formación que ha llevado Inpsasel que -aunque tiene un alto componente político- ha logrado crear una formación integral de los empleados” (El Correo del Caroní, 15-12-09). Por otro lado, en investigaciones sobre la inspección se ha determinado que en un 95 % la inspección se dirige hacia las empresas privadas, soslayando al sector público en donde labora el 20% de la población laboral. También se ha señalado que "Los comités funcionan como consejos de trabajadores que vigilan políticamente a sus compañeros de trabajo y a los patronos" -Pablo Castro, El Nacional, 2-10-08, p.8-
El intervencionismo del Ejecutivo en la actividad de los Delegados y los Comités mencionados, se manifiesta a partir de su propia constitución, que puede partir del Inspsasel, “por medio de sus funcionarios o funcionarias, y los Inspectores, o Inspectoras y Supervisores o Supervisoras del Trabajo quienes podrán convocar a las partes a realizar las actuaciones necesarias para su constitución” –art 49 Lopcymat-. Además la obligación de presentar “Plan de Trabajo” e informes periódicos de sus actividades - Art 46-.
El segundo elemento a destacar es el amplio contenido de las actividades realizadas por los Delegados de Prevención; la legislación le otorga facultades que incluyen condiciones y medio ambiente de trabajo, tiempo de trabajo, los programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre y descanso. Areas de acción propias de los sindicatos, sobre las cuales históricamente han acumulado un patrimonio de conquistas.
El papel del Delegado de Prevención en el proceso productivo va más allá del poder sindical, incluso tienen facultades en dar autorización y promover la paralización del trabajo, ya que dan el visto bueno a los trabajadores cuando ejerzan su derecho a rehusarse a trabajar, alejarse de una condición insegura o interrumpir una tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y salud laboral -numeral 5 art. 53 Lopcymat-.
Un elemento a favor de la representación, es que los Delegados tienen presencia independientemente de la existencia de sindicatos o del tamaño de la empresa, por tanto en numerosos casos su presencia viene a jugar un papel sindical, especialmente en las pequeñas empresas sin sindicato. Se exige que en empresas de “Hasta diez (10) trabajadores… un delegado de prevención”. Pero también en donde los hay, frecuentemente se producen roces y solapamientos entre una y otra organización.
Está pendiente profundizar en los impactos de esta figura representativa. A quién ha servido más ¿a los trabajadores, a pesar de la fragmentación? ¿a quienes se inclinan por la confrontación con el sector privado? Su accionar en el sector público ha sido más comedido, y a pesar de la alta morbilidad y accidentabilidad en su seno, apenas empiezan los Delegados a actuar, se levantan oposiciones que contradictoriamente limitan su papel, a pesar de su fomento oficial.
sábado, 22 de enero de 2011
PENSIONES Y JUBILACIONES
Presentamos algunas notas sobre pensiones y jubilaciones. Es un área que tiene una enorme importancia para los ciudadanos, la familia y la sociedad toda; y por supuesto para las políticas públicas a ser promovidas por el Estado, y su consecuente impacto en el sistema productivo.
Durante los últimos decenios, la mayor parte de los países se han empeñado en reformar sus sistemas de pensiones argumentando que era el único modo de salvaguardar la “sostenibilidad de las finanzas públicas”, las cuales, según el discurso reformador habrían sido amenazadas por el peso del envejecimiento demográfico y la disminución del crecimiento económico. Según esta lógica sería necesario desarrollar el ahorro financiero y la responsabilidad individual y reducir el espacio del salario socializado y de la solidaridad colectiva.
En este contexto, encontramos por un lado países que han transformado radicalmente sus sistemas de pensiones. Entre ellos se observan quienes eligieron un cambio radical, pasando de un sistema en reparto en donde el riesgo asociado a la vejez se soporta mediante cotizaciones sociales inmediatamente convertidas en prestaciones, a uno de capitalización en donde este mismo riesgo se soporta mediante ahorros colectivos y/o individuales acumulados e invertidos en los mercados financieros (Chile, México, Bolivia), o al contrario, aquellos, más escasos, que han operado una vuelta desde la capitalización hacia la repartición (Argentina).
La crisis económica y financiera que se ha propagado al conjunto de los países del planeta pone en tensión estos distintos sistemas de pensiones. Lo hace sin embargo con modalidades y temporalidades distintas, de acuerdo con el modo dominante de financiación de estos sistemas. Los sistemas de reparto tienen una sensibilidad particular al descenso del empleo y a la desaceleración de las ganancias salariales o a la caída de los ingresos fiscales cuando estos últimos sirven para financiar parte de la cotización social mediante el impuesto. Además, tienen una cobertura más bien débil en América Latina, dejando de lado sin derecho a pensión a los trabajadores independientes así como a los del sector informal. Los sistemas por capitalización a su vez padecen directamente la pérdida de valor de los activos financieros y su efecto inmediato sobre los ahorros acumulados, a pesar de la diversificación de las carteras.
Cada sistema conlleva por lo tanto sus riesgos específicos. ¿Cómo resisten estos diferentes sistemas la crisis? ¿Cuáles son los ajustes o cambios operados (nacionalización de los fondos de pensiones en Argentina, reformas en curso en Bolivia)? ¿Cuáles son los nuevos términos del debate en el contexto de empeoramiento de la crisis económica y financiera que presenciamos?
En Venezuela el debate y las decisiones sobre pensiones y jubilaciones están pendientes. En los últimos veinte años, tres hechos pueden destacarse a favor de esta materia.
Primeramente, el debate que dio lugar a la homologación de las pensiones con el salario mínimo, iniciativa que provino de la Causa R en la primera mitad de los noventa.
Luego en el famoso y satanizado ATSSI (Acuerdo Tripartito de Seguridad Social Integral) – julio 1997-, que en este comentario sólo lo referimos la revisión que dio lugar a la desbonificación del salario. Para entonces la seguridad social percibía las cotizaciones empresariales y laborales, sólo en base a un generalizado salario de quince bolívares diarios, cuando realmente los trabajadores percibían cinco veces más, estrangulando con ello los ya debilitados fondos de la Seguridad Social.
El tercer elemento ha sido el fomento de la aprobación de pensiones a quienes no contando con el número exigido de las 750 cotizaciones, pero habiendo llegado a la edad requerida, se estableció un mecanismo para completarlas y así acceder a la pensión de vejez.
Son estos tres elementos los que han coadyuvado a que hoy tengamos un universo de jubilados que pasa de un millón cuatrocientas mil personas. Pero hay pendiente mucho sobre el tema, baste ver que los trabajadores independientes e informales no entran en esta cuenta. Amén de la sostenibilidad y transparencia del esquema.
En nuestra Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, que estará en web la semana próxima, Nos 23-24, se presenta un debate sobre este tema,proveniente de seminario organizado en Montevideo, y que con la colaboración de Mariela Quiñones, de la Universidad de la República, hemos incluido interesantes ponencias del mismo.
Durante los últimos decenios, la mayor parte de los países se han empeñado en reformar sus sistemas de pensiones argumentando que era el único modo de salvaguardar la “sostenibilidad de las finanzas públicas”, las cuales, según el discurso reformador habrían sido amenazadas por el peso del envejecimiento demográfico y la disminución del crecimiento económico. Según esta lógica sería necesario desarrollar el ahorro financiero y la responsabilidad individual y reducir el espacio del salario socializado y de la solidaridad colectiva.
En este contexto, encontramos por un lado países que han transformado radicalmente sus sistemas de pensiones. Entre ellos se observan quienes eligieron un cambio radical, pasando de un sistema en reparto en donde el riesgo asociado a la vejez se soporta mediante cotizaciones sociales inmediatamente convertidas en prestaciones, a uno de capitalización en donde este mismo riesgo se soporta mediante ahorros colectivos y/o individuales acumulados e invertidos en los mercados financieros (Chile, México, Bolivia), o al contrario, aquellos, más escasos, que han operado una vuelta desde la capitalización hacia la repartición (Argentina).
La crisis económica y financiera que se ha propagado al conjunto de los países del planeta pone en tensión estos distintos sistemas de pensiones. Lo hace sin embargo con modalidades y temporalidades distintas, de acuerdo con el modo dominante de financiación de estos sistemas. Los sistemas de reparto tienen una sensibilidad particular al descenso del empleo y a la desaceleración de las ganancias salariales o a la caída de los ingresos fiscales cuando estos últimos sirven para financiar parte de la cotización social mediante el impuesto. Además, tienen una cobertura más bien débil en América Latina, dejando de lado sin derecho a pensión a los trabajadores independientes así como a los del sector informal. Los sistemas por capitalización a su vez padecen directamente la pérdida de valor de los activos financieros y su efecto inmediato sobre los ahorros acumulados, a pesar de la diversificación de las carteras.
Cada sistema conlleva por lo tanto sus riesgos específicos. ¿Cómo resisten estos diferentes sistemas la crisis? ¿Cuáles son los ajustes o cambios operados (nacionalización de los fondos de pensiones en Argentina, reformas en curso en Bolivia)? ¿Cuáles son los nuevos términos del debate en el contexto de empeoramiento de la crisis económica y financiera que presenciamos?
En Venezuela el debate y las decisiones sobre pensiones y jubilaciones están pendientes. En los últimos veinte años, tres hechos pueden destacarse a favor de esta materia.
Primeramente, el debate que dio lugar a la homologación de las pensiones con el salario mínimo, iniciativa que provino de la Causa R en la primera mitad de los noventa.
Luego en el famoso y satanizado ATSSI (Acuerdo Tripartito de Seguridad Social Integral) – julio 1997-, que en este comentario sólo lo referimos la revisión que dio lugar a la desbonificación del salario. Para entonces la seguridad social percibía las cotizaciones empresariales y laborales, sólo en base a un generalizado salario de quince bolívares diarios, cuando realmente los trabajadores percibían cinco veces más, estrangulando con ello los ya debilitados fondos de la Seguridad Social.
El tercer elemento ha sido el fomento de la aprobación de pensiones a quienes no contando con el número exigido de las 750 cotizaciones, pero habiendo llegado a la edad requerida, se estableció un mecanismo para completarlas y así acceder a la pensión de vejez.
Son estos tres elementos los que han coadyuvado a que hoy tengamos un universo de jubilados que pasa de un millón cuatrocientas mil personas. Pero hay pendiente mucho sobre el tema, baste ver que los trabajadores independientes e informales no entran en esta cuenta. Amén de la sostenibilidad y transparencia del esquema.
En nuestra Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, que estará en web la semana próxima, Nos 23-24, se presenta un debate sobre este tema,proveniente de seminario organizado en Montevideo, y que con la colaboración de Mariela Quiñones, de la Universidad de la República, hemos incluido interesantes ponencias del mismo.
domingo, 16 de enero de 2011
Elecciones y refundación para enfrentar la fragmentación
El anuncio de llevar a cabo las elecciones sindicales por parte de la CTV, nos lleva a recordar algunos elementos propios de la libertad sindical. De entrada, se reconoce que la legitimidad de un liderazgo en cualquier institución colectiva, se fundamenta en el reconocimiento por parte de los afiliados o representados. La omisión electoral trae pérdida de legitimidad, de estima institucional y es una poderosa razón para el cuestionamiento y la pérdida de energía para acometer las acciones que le son propias.
La ejecución de las elecciones exige garantías y condiciones mínimas para que los candidatos y los electores no se expongan a riesgos de ninguna naturaleza, más allá de ganar o perder, por el número de votos que se obtenga.
Una primera garantía es que en estos procesos no se inmiscuyan otros intereses distintos a los de los electores y los candidatos. Sabido es la tradicional intervención estatal en esferas que van más allá de su ámbito, así como la intervención patronal pretendiendo contar con una organización sumisa. Estas intervenciones han sido una constante. De hecho, la disposición constitucional que hace intervenir al CNE en las elecciones sindicales es objeto de fundados cuestionamientos. La Administración del Trabajo se aferra a estos conceptos, para exigir a las organizaciones sindicales estar solventes en esta materia, inventando el concepto de “mora sindical electoral”, que lesiona a estas organizaciones en el ejercicio de sus actividades de representación.
Una segunda reflexión tiene que ver con el órgano de vigilancia de los procesos electorales. Si se trata de un órgano propio o de un órgano ajeno. Lo primero sería lo preferible, pero siempre que responda al equilibrio de la diversidad y pluralidad existente entre los votantes. Las experiencias cuestionables en este orden se observan por el sectarismo, las hegemonías, y la negación de las fuerzas emergentes. La construcción de las reglas de los métodos universales que atiendan a la universalidad, a la elección directa y a la proporcionalidad son los antídotos que hacen de las reglas electorales y el funcionamiento de su supervisión, expresiones de madurez y responsabilidad en los procesos.
La otra opción, la de la conducción por un órgano ajeno, es lo que viene resultando de la intervención del CNE, sea en el procedimiento original, como en el que resultó de ciertas reformas derivadas de las críticas formuladas, que algo alivianó la intervención, pero que mantenía controles aún limitativos de la autonomía de las organizaciones sindicales. Una evidencia se observó en las elecciones de la FUT Petrolera, que influencias oficialistas pudieron suspender cinco veces las elecciones, sin que las otras corrientes pudieran hacer poco para revertir estos hechos, aún lesionándoles.
Las elecciones más notorias en el medio sindical fueron las celebradas en el 2001. Por un lado alcanzaron en un mismo día a más de 2.700 organizaciones sindicales, fueron organizadas por organismos propios del movimiento sindical. Si bien los registros fueron presentados al CNE, y ello permitió hacer un auténtico censo sindical, que nunca antes se había logrado; la administración electoral quedó en manos de comisiones electorales nacidas del seno del movimiento de los trabajadores. Se puede observar una suerte de administración mixta, por un lado los registros se llevan al organismo ajeno, y el resto del proceso lo realizan las organizaciones de los trabajadores constituyendo órganos representativos propios para estos fines.
Finalmente, sumamente importante son las garantías de no represalias. Hoy contamos con un universo de empresas en manos del Estado que se ha multiplicado con relación a las elecciones del 2001. Su manejo ha sido sectario, la imposición de condiciones discriminatorias para el ingreso, para la permanencia, para el ascenso y el desarrollo de carrera, son elementos que no abonan a un maduro ambiente electoral.
Plantearse, cómo se va hacer para que las condiciones mínimas de respeto al empleo, a la estabilidad, a la carrera y al progreso no se vean afectadas, por el ejercicio de una campaña electoral, que en un ambiente democrático lleva necesariamente al debate y análisis de políticas económicas, sociales y productivas, y cómo se ven ellas reflejadas en la organización productiva y laboral del sector o ente en el cual se aspira desempeñar una actividad sindical.
Este es un dilema que ha de abordarse. El ambiente sindical no ha estado exento de violencia, y por tanto un esfuerzo genuino para realizar elecciones sindicales en todo este ámbito, es una opción importante que puede contribuir a sentar las bases para su saneamiento, para su refundación, y para enfrentar un proceso de desgaste y fragmentación continuado que demanda elecciones más allá de una central dada, y es una necesidad de todo el movimiento.
La ejecución de las elecciones exige garantías y condiciones mínimas para que los candidatos y los electores no se expongan a riesgos de ninguna naturaleza, más allá de ganar o perder, por el número de votos que se obtenga.
Una primera garantía es que en estos procesos no se inmiscuyan otros intereses distintos a los de los electores y los candidatos. Sabido es la tradicional intervención estatal en esferas que van más allá de su ámbito, así como la intervención patronal pretendiendo contar con una organización sumisa. Estas intervenciones han sido una constante. De hecho, la disposición constitucional que hace intervenir al CNE en las elecciones sindicales es objeto de fundados cuestionamientos. La Administración del Trabajo se aferra a estos conceptos, para exigir a las organizaciones sindicales estar solventes en esta materia, inventando el concepto de “mora sindical electoral”, que lesiona a estas organizaciones en el ejercicio de sus actividades de representación.
Una segunda reflexión tiene que ver con el órgano de vigilancia de los procesos electorales. Si se trata de un órgano propio o de un órgano ajeno. Lo primero sería lo preferible, pero siempre que responda al equilibrio de la diversidad y pluralidad existente entre los votantes. Las experiencias cuestionables en este orden se observan por el sectarismo, las hegemonías, y la negación de las fuerzas emergentes. La construcción de las reglas de los métodos universales que atiendan a la universalidad, a la elección directa y a la proporcionalidad son los antídotos que hacen de las reglas electorales y el funcionamiento de su supervisión, expresiones de madurez y responsabilidad en los procesos.
La otra opción, la de la conducción por un órgano ajeno, es lo que viene resultando de la intervención del CNE, sea en el procedimiento original, como en el que resultó de ciertas reformas derivadas de las críticas formuladas, que algo alivianó la intervención, pero que mantenía controles aún limitativos de la autonomía de las organizaciones sindicales. Una evidencia se observó en las elecciones de la FUT Petrolera, que influencias oficialistas pudieron suspender cinco veces las elecciones, sin que las otras corrientes pudieran hacer poco para revertir estos hechos, aún lesionándoles.
Las elecciones más notorias en el medio sindical fueron las celebradas en el 2001. Por un lado alcanzaron en un mismo día a más de 2.700 organizaciones sindicales, fueron organizadas por organismos propios del movimiento sindical. Si bien los registros fueron presentados al CNE, y ello permitió hacer un auténtico censo sindical, que nunca antes se había logrado; la administración electoral quedó en manos de comisiones electorales nacidas del seno del movimiento de los trabajadores. Se puede observar una suerte de administración mixta, por un lado los registros se llevan al organismo ajeno, y el resto del proceso lo realizan las organizaciones de los trabajadores constituyendo órganos representativos propios para estos fines.
Finalmente, sumamente importante son las garantías de no represalias. Hoy contamos con un universo de empresas en manos del Estado que se ha multiplicado con relación a las elecciones del 2001. Su manejo ha sido sectario, la imposición de condiciones discriminatorias para el ingreso, para la permanencia, para el ascenso y el desarrollo de carrera, son elementos que no abonan a un maduro ambiente electoral.
Plantearse, cómo se va hacer para que las condiciones mínimas de respeto al empleo, a la estabilidad, a la carrera y al progreso no se vean afectadas, por el ejercicio de una campaña electoral, que en un ambiente democrático lleva necesariamente al debate y análisis de políticas económicas, sociales y productivas, y cómo se ven ellas reflejadas en la organización productiva y laboral del sector o ente en el cual se aspira desempeñar una actividad sindical.
Este es un dilema que ha de abordarse. El ambiente sindical no ha estado exento de violencia, y por tanto un esfuerzo genuino para realizar elecciones sindicales en todo este ámbito, es una opción importante que puede contribuir a sentar las bases para su saneamiento, para su refundación, y para enfrentar un proceso de desgaste y fragmentación continuado que demanda elecciones más allá de una central dada, y es una necesidad de todo el movimiento.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)