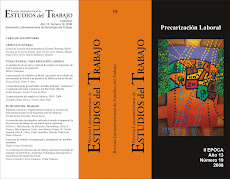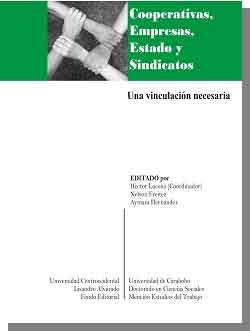La seguridad social es un asunto bien serio, es una conquista del desarrollo social en el siglo XX. Tanto las dos guerras mundiales como la depresión económica de los años 1929-30, la debacle repercutió en favorecer condiciones en el mundo para concertar acuerdos que dieron lugar al establecimiento del estado de bienestar, con la seguridad social como su eje central. Tanto en el capitalismo como en el socialismo, se dieron pasos a su favor.
Avanzado el siglo XX, el resurgimiento del neoliberalismo introdujo elementos privatizadores, que abrieron debates por sus incidencias en los pilares sustentadores de la seguridad social como servicio público, referimos a la universalidad, lo contributivo, la eficiencia, la solidaridad, unidad, integralidad y lo intergeneracional. Sin embargo tal esquema privatizador en algunos países de la región latinoamericana ha dado pasos para adelante y para atrás, por problemas económicos y políticos que se traducen en dificultades para la sustentabilidad a lo largo del tiempo.
En nuestro país, durante el presente régimen poco se ha hecho en fortalecer la seguridad social. Aunque sí se contó con proyecto construido con sustento técnico al asumir su mandato, y en los propios inicios del régimen chavista se replanteó un avanzado esquema de seguridad social del cual casi no se avanzó, por cierto pasaron largos años sin llegar a justificarlo. Se quedaron importantes estudios y propuestas engavetadas.
En lo que si hubo mayor acción fue en la implantación de programas de asistencia y beneficencia social, especialmente la extensión de las pensiones de vejez a toda persona que alcanzara los 55 años -mujer- y los 60 -hombres-, al margen de haber o no cotizado, y todo un variado abanico de asignaciones monetarias para diversos segmentos poblacionales, también se implementó el reparto de alimentos y otros bienes. Alrededor de todo ello ha abundado la propaganda oficial, sin mayores evaluaciones y claridad en la rendición de cuentas. Finalmente tanto la inflación como hiperinflación, resultados de erráticas y desordenadas políticas económica, hicieron añicos estos programas. Hoy un alto porcentaje de la población trabajadora está depauperada, sin salarios que cubran la canasta básica, y en peor estado los cuatro millones y medio de pensionados. Y no menos importante, que todo esto ocurre sin que los fondos de las contribuciones de trabajadores y empleadores jugaran un papel de estabilizador, ya que de los mismos nada se conoce, por supuesto que la improvisación en preservar los pasivos y los bienes de los trabajadores en las tres reconversiones, licuaron lo que teóricamente podía existir en tales fondos.
Ante este cuadro, en acelerada acción parlamentaria se aprueba la “Ley de Protección de Pensiones de la Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista” (LPPSS). El primer y más llamativo fundamento es asistir a los pensionados, con nuevos aportes empresariales que serán descontados del impuesto, por tanto será al final un aporte de la población al tener que pagar más por los bienes. Por tanto no hay esfuerzo del Estado en recuperar el cuantioso peculado a la vista de la población, así como corregir el continuo despilfarro y mal uso de los bienes productivos de la nación. Finalmente se reitera recurrir al atajo de las sanciones, como culpable de la bancarrota de la seguridad social.
De las tantas consideraciones críticas que se han exteriorizado a esta ley, fundamentalmente por empresarios y sus gremios, de organismos académicos como la academia de las ciencias sociales y políticas, de organizaciones de profesionales como la asociación venezolana de derecho tributario, de dirigentes de organizaciones de trabajadores, en general dejan ver la improvisación y premura en su aprobación e implementación, lo que lleva a asociar con el afán fiscalista de que el ejecutivo cuente con recursos financieros a la brevedad, dada la cercana y significativa fecha de las elecciones presidenciales este 28 de Julio del presente año. El futuro de quienes trabajan va más allá de estas premuras.