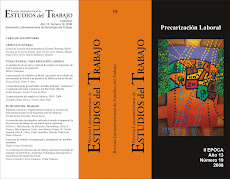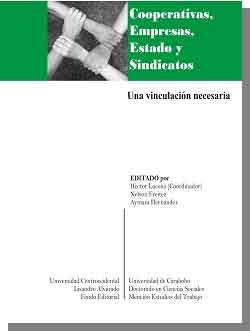Para ubicar en perspectiva lo que para la sociedad venezolana representa la hiperinflación, veamos la situación salarial en tiempos que las personas de mayor edad reconocen y recuerdan, y sobre lo cual hay la literatura de nuestra evolución económica-social-laboral. Es de importancia tenerlo presente, porque el país ha de ir de nuevo a vivir con una inflación de un dígito, como la amplia mayoría del mundo, donde los salarios si satisfacen no solo la sobrevivencia, como pudiera admitirse o esperarse de un salario mínimo de ingreso a la vida productiva, sino un buen nivel de vida y bienestar como compensación por la dedicación continuada, acumulando experiencias y conocimientos en la vida laboral.
La mas famosa huelga por aspiraciones salariales que se registra en la historia laboral de Venezuela, es la de los trabajadores petroleros en diciembre de 1936, que concluyó con la emisión de un decreto presidencial que elevó el salario en un bolívar. Los salarios de los obreros petroleros oscilaban entre los 5 y 8 bolívares diarios. No existían las negociaciones colectivas, y había que ejercer presiones muy arriesgadas para lograr un aumento como este.
Una década más tarde -1945-, otras presiones del movimiento obrero determina un aumento de dos bolívares diarios, para entonces los salarios petroleros rondaban los 10 bolívares diarios. Todo esto sin que aún existieran las convenciones colectivas, estos logros eran el resultado de presiones del movimiento. Estos dos casos corresponden al sector en donde se otorgaban los mejores salarios, además es importante destacar que el país no conocía la inflación, y el bolívar equivalía a casi un tercio del dólar (1$ = 3.15).
Ochenta años más tarde, contamos una situación realmente alarmante. Ya no tenemos el 3.15 de aquél entonces, sino los tres mil y tanto por cada dólar -Dicom-, para simplificar y no complicarnos con los ajustes por tantos ceros eliminados, dejemos así esta arbitraria comparación, lo que se quiere destacar es que hemos regresado 80 y 70 años en materia salarial.
Pero en los primeros años de la década del setenta, ya contábamos con una bien establecida prácticas de negociaciones colectivas, con el salario como el elemento central, pero acompañado de otras cláusulas económicas importantes, vacaciones, utilidades, pago de las horas extras y otras bonificaciones. El país seguía disfrutando de una envidiada estabilidad de precios, no conocíamos la inflación, pero justo en el transcurso de esa década por primera vez tuvimos años con una inflación de dos dígitos bajos.
Las negociaciones salariales estaban en manos de los propios actores laborales, es decir las empresas y los sindicatos. Siempre en el ámbito del establecimiento y no en el plano sectorial ni nacional. Los aumentos oscilaban entre los dos y tres bolívares diarios. El dólar había pasado del 3.15 al 4.30, y seguía siendo el bolívar la moneda mas dura de toda América Latina. Para los extranjeros éramos un país caro, pero atractivo ya que se disfrutaba de un alto nivel de vida, de buenos servicios, los empleos permitían ahorrar y hacer inversiones en bienes durables, de amplias oportunidades para conseguir empleo, crecer en las organizaciones, y para los inversionistas era un país atractivo para establecer empresas.
Las negociaciones salariales se realizaban en valores nominales, una vez cada tres años. Fue la irrupción de la inflación de dos dígitos bajos, posterior al primer boom petrolero de la década del setenta que dio lugar a las primeras negociaciones en valores relativos, en porcentajes, así como a los aumentos escalonados, tanto de incremento para el primer año, algo menos para el segundo y tercer año de vigencia. Los aumentos salariales aún seguían mejorando los salarios reales del trabajador. Las relaciones laborales directas le seguían sirviendo a las partes, sin necesidad de decretos y de la intervención estatal en este sentido. Ella sí era importante facilitando las actividades productivas, promoviendo y mejorando la infraestructura económica y social, y muy particular la formación profesional, la seguridad social, entendiendo que estas se financiaban con aportes tripartitos.
Al quedar de manera permanente una inflación de dos dígitos, y luego ir elevándose de manera continua, la situación salarial fue transformándose. Por un lado, una mayor intervención salarial con los decretos de salario mínimo, por otro la reducción de la duración de los convenios colectivos y los aumentos más frecuentes, ya expresado en valores relativos. Esto es lo que hemos visto desde fines de los años setenta en adelante. Aún no regresamos a la inflación de un dígito, lo dominante en el siglo XX hasta mediados de los setenta. Pero, la transición en materia económica ha de permitirnos regresar a esa inflación, como ha venido siendo en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y en casi toda América Latina; como lo están viviendo tantos de nuestros jovenes que han migrado a esos países, y constatan lo que sus padres y abuelos conocen de la Venezuela de entonces.
Igualmente la transición en materia laboral, ha de priorizar recuperar el valor del trabajo. El régimen bolivariano ha sido constante en su afán de destrucción de los valores inherentes al trabajo, lo ha sustituido por los bonos que se asignan con fines de control social, por su tendencia a crear empleos no productivos ni generadores del crecimiento de los individuos, sino de rendir culto a símbolos para el control ideológico y preservar un régimen dictatorial e inclinado a sacrificar la soberanía del país por responder a intereses externos.